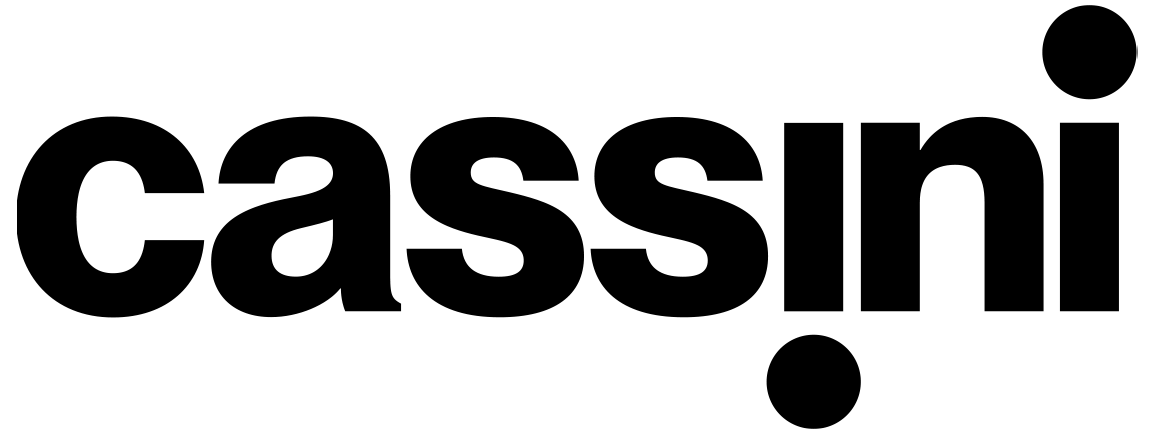Benito Juárez no sabe si debemos seguir yendo a conciertos: Un pensamiento a partir del cambio generacional del concierto
Este texto inicia con más dudas que certezas; y cuando acabe, seguramente tendrá aún más cuestionamientos y menos verdades absolutas.
En gran medida se lo atribuyo a que el negocio de la música vive momentos agitados y de transición constante.
Escuchar, esa experiencia multisensorial que cada vez tiene más qué ver con todo, excepto con la música. Desde su categorización alevosa que de un tiempo para acá define dicha actividad como «consumo» y no como «apreciación», dando por hecho que las canciones son -sobre todo- un producto y no tanto una intención artística.
Y eso, como era de esperarse, también se ve reflejado en la industria de los conciertos. Desde el inicio de la pandemia, nada ha vuelto a ser lo mismo, para bien o para mal.
La necesidad urgente de las empresas involucradas por recuperarse a nivel financiero ha traído consigo una serie de prácticas cuestionables que, al menos en México, van desde la reventa de boletos como mecanismo corporativo clandestino, hasta logísticas rebasadas por problemas de seguridad.
Basta con mencionar Corona Capital y Bad Bunny en el Estadio Azteca para que decenas de miles de personas tengan memorias de Vietnam sobre noches que prometían ser las mejores de sus vidas y terminaron como las peores.
La responsabilidad de dichas empresas es más que reconocible, tanto que los gobiernos de Estados Unidos y México se han visto obligados a interceder para esclarecer eventos cuya consecuencias se miden en estafas de hasta cinco dígitos y caos que pudieron costar vidas.
Sin embargo, es un tema cuya complejidad rebasa a Live Nation, Ticketmaster, OCESA o cualquier promotora/boletera de carácter transnacional, por la no tan sencilla razón de que, como se mencionó apenas hace unos párrafos, el consumo de música está íntimamente relacionado con el consumo de espectáculos en vivo.

Contexto actual
Partamos del hecho de que, a nivel generacional, los nuevos escuchas han marcado un precedente histórico respecto a la manera de asimilar las canciones y a los artistas de las que emanan.
Con lxs milenials muere el mito del ídolo y el arraigo por movimientos y subculturas. Serán la última generación que entienda la música como una estructura vertical en la que las superestrellas son icónos ideológicos e iconográficos cuya presencia está fuera de su alcance.
Niños, adolescentes y adultos jóvenes conciben la música como una experiencia comunitaria y totalmente despersonalizada, en la que importan los sonidos, las letras y el aspecto de quien las interpreta pero que le resta relevancia a quien la concibe.
Para ejemplos, la reciente colaboración entre Shakira y Bizarrap o ‘Flowers’ de Miley Cyrus: A estas alturas, todo el mundo conoce las historias de ambas artistas con Piqué y Liam Hemsworth; sin embargo, sus canciones no tuvieron impacto porque se tratasen del relato de infidelidad de super estrellas del pop y un futbolista o un actor de Hollywood, sino por la capacidad de ambos tracks por empatizar con la experiencia de millones de mujeres que han padecido el engaño o los malos tratos de sus parejas.
Daba igual si fueron interpretadas por Shakira, Miley Cyrus, SZA, Yuridia, Rocío Durcal o Snow Tha Product.
O vayamos a 2021, cuando ‘Blinding Lights’ de The Weeknd se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos en las vísperas de la presentación del canadiense en el espectáculo de medio tiempo del SuperBowl: En aquella ocasión, el departamento de investigación de la Universidad de Berkley realizó un sondeo entre miles de personas para preguntar sobre dicho track.
El resultado fue, además de contundente, curioso: el 88% de los encuestados conocía la canción; pero solo el 26% sabía de quién era. ¿La razón? La manera en que la canción se viralizó en TikTok.
De nuevo, no importaba si el tema central de la canción era una revelación ultra personal que Abel Tesfaye tuvo al salir de una fiesta en Las Vegas a las 06:00 de la mañana; lo realmente trascendental para todas esas personas que la escucharon fue que, durante la pandemia, sonorizaba sus trends favoritos en la aplicación de videos instantáneos.
Challenges de baile, doblajes cómicos y dudas existenciales en forma de meme y ’Blinding Lights’ estuvo presente, más no The Weeknd.

Hiato generacional
Esta nueva generación de ‘’consumidores de la música’’ no tiene miedo a mutar entre movimiento y estéticas, son quimeras del look & feel sin complejos de verse como skaterboys o darketos mientras escuchan corridos tumbados o reggaeton.
Y ese vínculo anárquico e impredecible con la música se traslada a la locura que se desata cada semana cuando se anuncian los conciertos venideros: Lo que antes eran eventos dirigidos a sectores específicos, ahora tienen el potencial de llegar a un número de clientes diez veces mayor.
Es decir, si antes un show de Bad Bunny estaba planteado para tres de cada diez personas en una población delimitada, ahora es capaz de atraer a ocho de cada diez, porque esas ocho tienen interés en Bad Bunny pero también en ir al Corona Capital, a Grupo Firme, a Dua Lipa, a BLACKPINK, supeditado a una oferta que sucumbe a los ritmos de la inmediatez.
Y ante el panorama precarizado y desalentador que ofrece el mundo de cara al futuro, los conciertos han incrementado su valor como elementos del capital cultural, económico y social.
Cuestión de clase y privilegio
Para las clases medias, presumir el número de conciertos a los que has ido en un año es el nuevo presumir tu coche nuevo o la casa que acabas de comprar; y no tanto como un signo de pretensión, más bien porque es para lo único que alcanza.
Aquí es dónde resulta clave cuestionarnos hasta dónde llega la responsabilidad de los entes corporativos antes mencionados y en qué punto los ‘’consumidores’’ tienen un grado de culpa en todo lo que ha sucedido alrededor de la industria de los conciertos.
¿Habría reventa si no existiese gente dispuesta a comprarla? ¿Las malas decisiones de logística tendrían el grado de consecuencias que hemos visto si no hubiera un público dispuesto por sacrificar su propia integridad con tal de situarse en una posición mejor a la del resto?
Y no es quitarle el foco de la culpa a quienes organizan, administran y gestionan estos eventos; pero en la medida en la que mejoremos como público a partir de los valores cívicos fundamentales, estaremos en una posición más óptima para reclamar por otro tipo de sistemas que hagan posible los shows de nuestras bandas favoritas.
Porque además, no podemos perder de vista que, por doloroso que sea aceptarlo, la industria de la música es eso: Un negocio, no una ONG o una iniciativa de caridad; y bajo la lógica del capitalismo, siempre velarán por sus propios intereses, no por los nuestros.
Y es una dinámica en la que nos hemos enrolado desde que pensamos que el dinero y la adquisición de un boleto nos dan el derecho de pasar por sobre los demás.
Es entonces cuando, una vez más, deja de importar Bad Bunny, Harry Styles, Ariana Grande, Shakira, BTS y el que se te ocurra; importa la experiencia colectiva de la competencia: Ver quién es el más fan, el que logra los mejores lugares, las mejores stories de Instagram, lo que en realidad -paradojicamente- termina en la narrativa más individualizada posible.
Ya decía Benito Juárez: ‘’Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’’. Y sí.
La música tiene que ser lo más importante otra vez.